En la Argentina contemporánea, el termómetro de la responsabilidad está roto. La política respira un aire que no se mezcla con el de la calle. Mientras las capas sociales más golpeadas sobreviven entre parches, resignación y bronca, las élites convierten sus disputas internas en necesidades impostergables y relegan las verdaderas urgencias sociales al terreno del olvido o del conflicto. Es una inversión perversa del orden de prioridades: los problemas del poder se instalan como si fueran los del país, y los del país se empujan hacia los márgenes, hasta que desbordan.
No es un error técnico ni una falla de diseño: es una estrategia deliberada. La política argentina ha consolidado una lógica autocontenida, donde lo necesario ya no se define desde la sociedad, sino desde la supervivencia del sistema. Así, disputas electorales, tensiones institucionales y blindajes judiciales se presentan como “reformas necesarias” o “urgencias democráticas”, mientras la pobreza, la inseguridad o el colapso de los servicios básicos quedan relegados como “problemas crónicos”.
La escena se repite con distintos nombres, colores y excusas. En lugar de resolver los conflictos en el plano institucional, se los amplifica hasta transformarlos en causas que, supuestamente, comprometen el destino colectivo. Lo que en cualquier democracia madura sería una disputa política ordinaria, acá se convierte en batalla fundacional. En paralelo, las demandas más elementales —acceso a la salud, a la educación pública, a un ingreso digno— se acumulan sin respuesta, hasta que derivan en malestar, protesta o desesperanza.
Un ejemplo reciente expone con claridad esta inversión de sentido. En junio, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó una reforma que habilita la reelección indefinida de legisladores, concejales y consejeros escolares. Presentada como una forma de “respetar la voluntad popular” y “garantizar la representación democrática”, en los hechos responde a la necesidad de sostener estructuras locales de poder. Mientras tanto, los problemas estructurales que afectan a millones de bonaerenses —escuelas deterioradas, hospitales colapsados, inseguridad creciente, precarización laboral— siguen sin solución, sin apuro y sin dirección.
Lo que debería haber sido un debate institucional sobre calidad democrática terminó siendo una urgencia electoral. No se pensó desde la ciudadanía. Se pensó desde la política, para la política. Y se ejecutó sin siquiera disimular el desinterés por lo que ocurre fuera de los despachos.
Este patrón no es una excepción. También se manifiesta en el modo en que el oficialismo gestionó la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.
En diciembre de 2022, la expresidenta fue condenada en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción en la causa “Vialidad”. Desde entonces, la narrativa dominante no se centró en los hechos, sino en la construcción de una persecución estructural. El juicio fue presentado como un ataque al proyecto político que representa, y su defensa como una necesidad institucional. En 2024 y 2025, con la condena ratificada y confirmada por la Corte, esa épica alcanzó su punto máximo. Mientras tanto, la crisis económica y social se profundizaba sin una respuesta proporcional. La defensa simbólica de una figura política ocupó más espacio que la gestión de los problemas reales.
Esa lógica de centralidad revela algo más profundo: la política ya no se organiza para gobernar, sino para preservarse. Los dirigentes no defienden ideas, sino posiciones. Y cuando la urgencia es proteger a uno de los suyos, todo lo demás —educación, salud, trabajo, seguridad— queda en pausa.
En esa misma línea, vale detenerse en otro síntoma: el deterioro creciente de ANSES y PAMI, dos organismos fundamentales para el bienestar de los adultos mayores. En los últimos años, ambos fueron escenario de múltiples huelgas por despidos, salarios y condiciones laborales. Cada vez que sus trabajadores paran, lo hacen invocando la defensa del sistema, pero en la práctica dejan a los jubilados —los más frágiles— sin atención, sin respuesta y con costos que nadie les reintegra.
El sindicalismo, en estos casos, replica la lógica de la política: defiende intereses corporativos con retórica altruista y convierte sus propios conflictos en prioridades urgentes. Las necesidades reales de los afiliados —y mucho más aún, de los jubilados— pasan a ser daño colateral. Política y gremialismo, en la práctica, son lo mismo: se priorizan a sí mismos, y lo demás es secundario.
Un caso extremo de esta confusión ocurrió hace unos días, con el cierre de la sede del PAMI en El Bolsón. Lejos de ser una medida sindical convencional, fue un gesto de solidaridad militante con la causa judicial de Cristina Kirchner, disfrazado de acción institucional. Se interrumpió la atención a cientos de jubilados en nombre de una dirigente condenada por corrupción. Cuando la política y el sindicalismo se funden de ese modo, el resultado es previsible.
Leer más: La semana de las mentiras que se disfrazan de verdad
A un año de la Ley Bases, se profundizó la concentración de poder, el ajuste estatal y la regresividad fiscal, sin mejoras en inversión ni empleo https://t.co/W86gERfY8H pic.twitter.com/aZFrhcZPnf
— RadioUp (@radioup955) July 7, 2025



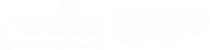 //
//



