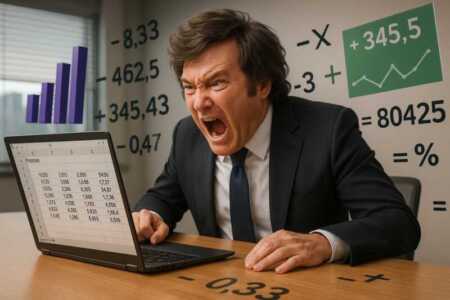relato La compañía Marvel nos ofrece un sinfín de historias y héroes que conmueven a niños, jóvenes y adultos. Uno de los personajes más notables es el Hombre Araña. Esta saga nos dejó varias frases memorables, pero quizás la que más resuena es la que el Tío Ben le dice a Peter Parker: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.
Dejando atrás el mundo ideal del cine y volcándonos a la realidad, donde los héroes y villanos pueden ser nuestros propios vecinos —personas comunes que, de pronto, se encuentran con poder— aparece la necesidad de construir un relato que les permita sostenerlo. Allí comienza a edificarse el concepto de relato o storytelling.

Este relato busca construir una identidad que pretende transmitir valores, con el único fin de fidelizar el vínculo con los votantes. Para eso necesita apropiarse de un conflicto, dotarlo de símbolos, crear una épica, y por supuesto, no pueden faltar los héroes y los villanos. Sin embargo, cuando el relato provoca fanatismos, convierte una idea en un propósito de vida. Y algunos antecedentes históricos del siglo pasado nos recuerdan que estas ideas, cuando se sacralizan, no suelen terminar bien.
Este es el caso que hoy volvemos a transitar en la Argentina. Quizás por el poco repaso histórico, o por la necesidad de destruir lo que no nos representa, volvemos a caer en viejas trampas. Repetimos historias de atraso, riesgosas y ya vividas, incluso dentro de la democracia.

El fenómeno Javier Milei, contenido dentro del círculo comunicacional del relato desde el 10 de diciembre de 2023, propone acciones que buscan alterar el destino del país. Pero lo hace con un gran defecto: ignora que todo cambio requiere un plan que contenga a los argentinos. Es decir: si se quita algo, debe haber un reemplazo.
Pareciera que lo lógico no encuentra lugar en el relato presidencial. De hecho, molesta. Es un estorbo. Una antigüedad del pensamiento. En el modelo de Milei, la lógica se dobla, se tuerce o se pisa si hace falta, con tal de sostener el relato. Lo trágico es que esto ya lo advirtieron algunos filósofos, pero como crítica, no como manual de campaña.
Traigamos un pensamiento que ayude a explicarlo. El filósofo Jacques Derrida odiaba la simplificación binaria del mundo. Pero Milei la adoptó como ADN: “nosotros o ellos”, “productores o parásitos”, “libertarios o casta”. No hay matices. No hay complejidad. Si pensás distinto, sos parte del problema. Si dudás, sos traidor. Es la lógica de la grieta convertida en cruzada.
La peligrosidad de estos razonamientos emerge cuando quienes cuentan con algún poder comienzan a manifestarse como si tuvieran la verdad revelada. Pasan del simple apoyo al presidente hacia un lugar de violencia extrema. Sucedió y sucede en todos los partidos políticos y gobiernos: hay quienes creen que pueden atacar —incluso determinar la vida de una persona— amparados en una supuesta superioridad moral y dudosa integridad.
Vimos en los últimos años que, en Argentina, los presidentes no gobiernan solos: gobiernan con sus fanáticos. Desde el balcón de Perón hasta el TikTok de Milei, la escena se repite.

Durante el kirchnerismo, la defensa del modelo se hacía en la calle y en la red. Guillermo Moreno apretaba empresarios, 678 destruía reputaciones en horario prime. No había debate: había enemigos. Y se los trataba como tales.
Cuando llegó Cambiemos, el tono cambió, pero el mecanismo se mantuvo. Fernando Iglesias y otros halcones macristas coparon las redes con un discurso tan confrontativo como el que decían venir a erradicar. La grieta ya era industria: generaba rating, votos y fanáticos.
Hoy, con Milei, el fenómeno se volvió explícito. Su entorno —Lemoine, Adorni, el Gordo Dan, algunos influencers anónimos y funcionarios— construyó una defensa basada en el desprecio. Todo el que disiente es “zurdo”, “parásito” o “casta”. Y cualquier pregunta incómoda es tratada como una traición.

El cambio cultural que algunos esbozan como un logro no es más que la pérdida de una gran virtud: la capacidad de pensar sin rendirle culto a nadie. Cuando un país se divide entre fieles y herejes, se termina el diálogo, y empieza la obediencia. Y la obediencia no construye democracia: la desarma.
La Argentina no necesita fanáticos que griten, sino ciudadanos que razonen. Personas que lideren ideas y proyectos, que cuestionen. Representantes que busquen el desarrollo de las regiones del país sin poner como condición la destrucción del pasado, ni la enajenación del presente, ni de los recursos del Estado, como ya ocurrió en otras épocas.
Es momento de construir, no de romper. Los que alguna vez se sintieron afuera, hoy deben evitar que otros lo estén. Porque incluso en los delirios más extremos, la historia muestra que las palabras tienen consecuencias. Y cuando se impone el relato por sobre la razón, los pueblos terminan pagando con su vida lo que a otros solo les costó un aplauso.



 //
//